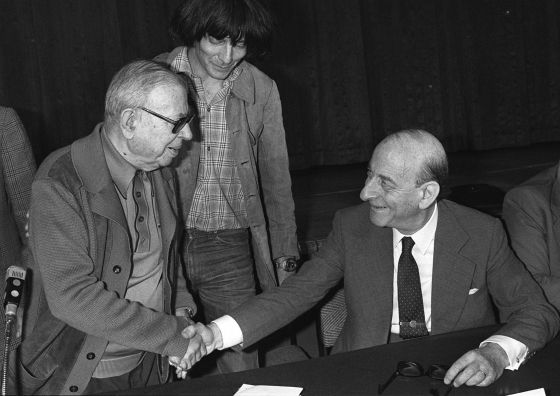Tony Judt, historiador británico fallecido el pasado mes de agosto, era un ejemplo de ese tipo humano al que me atrevo a llamar «intelectual honesto». Honesto en el sentido de que intenta pensar, y aprender de lo que otros han pensado, para entender un problema; con ese fin, lo describe con la máxima precisión de que es capaz, reúne los datos que cree pertinentes, lo descompone en sus diversos aspectos, plantea hipótesis explicativas, anota con ecuanimidad los argumentos favorables y contrarios a tales hipótesis y, en casos excepcionales, ofrece una solución que cree que puede mejorar la comprensión del mundo o la vida humana. El opuesto, el deshonesto, tiene una posición de partida –que incluye, desde luego, la solución redentora– y, para defenderla, hace lecturas selectivas, embellece o exagera los datos que favorecen su parti pris, desprecia u oculta los que no le convienen: actúa, en resumen, como un abogado que expone los argumentos de su cliente o como un político que quiere captar votantes. Entiéndaseme: no estoy llamando deshonestos a políticos y abogados; en su terreno, son necesarios. Pero sí a los intelectuales que actúan como agentes al servicio de una causa.
Judt defendió, desde luego, causas. A sus veinte años era un revolucionario socialista y sionista, se fue a vivir a un kibbutz y se alistó como voluntario en el Ejército israelí, para el que fue traductor y conductor de vehículos durante la guerra de 1967. Pero, cuando consideró abusiva la política del Estado de Israel (y «anacrónica» su homogeneidad cultural soñada), lo dijo. Le costó la salida del The New Republic y que lo llamaran traidor; pero el intelectual honesto tiene que acostumbrarse a eso, porque abandona las posiciones que han dejado de convencerle: lo deshonesto sería lo contrario. Judt fue engagé y hasta enragé. Pero siempre independiente, como Albert Camus, como Czesław Miłosz; no como los teólogos de una iglesia o como los comprometidos con una causa redentora, sólo obligados por su verdad. A este tipo de intelectual, bien representado por aquella izquierda francesa de los cincuenta que él estudió como nadie, lo llamó moralmente irresponsable.
Su gran tema como historiador fue, precisamente, ese: la intelectualidad europea del siglo XX, y en especial la francesa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sobre ello escribió magníficos libros, en los que brillan el rigor documental, la coherencia argumental y el mejor estilo narrativo, que combinaba debates intelectuales de altura y cultura popular, con especial predilección por el cine. Su pasión y seriedad no excluía apreciables dosis de ironía y distancia. Le llegó la fama con su Posguerra, monumental panorámica de la Europa posterior a 1945. Poco después, recibió su sentencia de muerte en forma de esclerosis lateral amiotrófica.
Lo que ahora ofrece bajo el título Algo va mal, en inglés Ill Fares the Land, no es un libro de historia, sino un ensayo político. Lo escribió, como él mismo dijo, «en circunstancias poco habituales», afectado ya por la parálisis progresiva que acabó con su vida. Y demostró una vez más su valor, porque lo que defendía chocaba de lleno con la actitud hoy dominante en el mundo angloamericano. Se trata de un ensayo en el que reflexiona sobre la socialdemocracia, su apogeo en el Occidente de 1945-1980 y su sustitución posterior por el conservadurismo neoliberal. En él toma partido a favor de aquella fórmula política y económica que dominaba en la Europa en que vivió de joven y a la que llama «el mundo que hemos perdido». No debemos idealizarla, dice, pero tampoco olvidarla, porque, sin ser perfecta, ha sido la mejor de las situaciones que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia.
Todo se originó, según él, en los dos «desastres sin precedentes» que fueron las guerras mundiales, a las que se añadieron el crack del 29, los cambios de fronteras, revoluciones, dictaduras, totalitarismos, genocidios y limpiezas étnicas ocurridos en ese período que alguien ha llamado la «Guerra de los Treinta Años» librada entre 1914 y 1945. Los triunfadores en esta última fecha, en lugar de limitarse a celebrar su victoria, decidieron enfrentarse de una vez por todas a los problemas que habían causado aquellas catástrofes. Lo principal era, según Keynes, eliminar la incertidumbre que «había corroído la confianza y las instituciones del liberalismo». La experiencia de la guerra total había liquidado el laissez-faire; no se podía seguir creyendo en la «mano invisible», ni en que el bien público se derivara inevitablemente de las ganancias privadas. Como no podían ignorarse los logros conseguidos por los Estados autoritarios e intervencionistas, de izquierda y de derecha. Todos los partidos políticos del Occidente europeo, conservadores, liberales y socialistas, llegaron a un consenso sobre la inevitabilidad de la intervención gubernamental. Los liberal-individualistas quedaron arrinconados en el mundo intelectual, donde el único debate que pervivía era el librado entre comunistas y socialdemócratas. Incluso Estados Unidos, donde sobrevivió intacta la retórica de la libre empresa, se acercó en la práctica al modelo socialdemócrata, con regulaciones, subsidios, apoyos a precios y protección frente a la competencia exterior, cupones para alimentos, Medicare y Medicaid, ley de los derechos civiles, etc.
Aquello fue el llamado welfare state, Estado o sociedad «del bienestar», un conjunto de instituciones que combinaban la economía de mercado con amplios servicios públicos y protección social. No se trataba ya de nacionalizar, de establecer dictaduras ni de sustituir el capitalismo por una economía estatalizada; no se negaba al mercado su papel primordial como motor del crecimiento, pero tenía que ser complementado con un fuerte sector público que compensara sus incertidumbres y deficiencias con unas políticas redistributivas provenientes de la vieja utopía socialista, en su versión fabiana: un cierto grado de planificación económica, tributación progresiva, provisión de servicios por el Estado y negociaciones colectivas.
El Estado, así, reorientó y amplió mucho sus funciones. En lugar de limitarse a la defensa exterior, el orden público y poco más, se convirtió en el gran benefactor social. Su principal misión era ahora proporcionar seguridad económica a los ciudadanos, proveerles de servicios y asegurarles garantías sociales. Todo aquel sistema, pensado inicialmente para las clases trabajadoras, se universalizó y pasó a ser aprovechado por las clases medias (que, a la vez, dejaron de tener sirvientes). La desigualdad se redujo, en consecuencia, hasta un grado nunca visto antes y con la igualdad creció la confianza de los ciudadanos entre sí y de todos en las instituciones. Y la economía experimentó tasas de crecimiento desconocidas en anteriores situaciones no reguladas.
Sin embargo, reconoce Judt, no todo fue positivo. Y enumera fenómenos relativamente menores para explicar el desencanto con aquella situación poco menos que ideal. Las viviendas «sociales» de los sesenta eran de mala calidad y horrible estética. La uniformidad de trato y la dependencia de burócratas empezaron a irritar a los más jóvenes, que lo consideraron síntomas de un poder «sin control ni sensibilidad». Se abrió una brecha intergeneracional. Los nacidos con el baby boom, que llegaron a la universidad en los sesenta, sólo conocían ese mundo; y lo que sus padres consideraban conquistas irrenunciables, perspectivas de movilidad social ascendente y, en conjunto, seguridad, era para ellos sumisión al Leviatán estatal, restricciones a la individualidad y a la libre creatividad. Gracias a la televisión, la nueva cultura juvenil se internacionalizó y se extendieron por el mundo contestatarias modas musicales de vestimenta y lenguaje. Surgió una «nueva izquierda», que ya no quería colectivismo, sino libertad: su «prohibido prohibir» era síntoma de una actitud individualista, basada en el relativismo moral y dirigida a fines esencialmente privados. Que rindiera a la vez culto durante algún tiempo a la «revolución cultural» de Mao no era sino una incoherencia pasajera.
La derecha europea, que resurgía tras una larga situación de debilidad por sus connivencias con las potencias del Eje –dice Judt; pero se supone que piensa en la Europa continental y no en el mundo angloamericano–, coincidía en valorar las libertades individuales y criticar los constreñimientos públicos del Estado benefactor. En política, empezaron a perder elecciones los socialistas y a ganarlas los Giscard, Thatcher, Reagan y Kohl. En el mundo intelectual, volvieron a levantar la cabeza los Von Misses, Hayek, Popper, Friedman, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Sidney Hook, varios de ellos formados, curiosamente, en círculos de Viena o Praga y obsesionados por evitar que se repitiera el totalitarismo nazi que vieron crecer en su juventud. Ellos reactivaron las viejas prevenciones liberales contra el Estado todopoderoso y la «sociedad cerrada»; apoyaron la política exterior estadounidense, demonizada por el progresismo mundial como «imperialista»; defendieron valores abandonados por la izquierda, como la nación, la tradición, la autoridad, y criticaron, sobre todo, los costes del «estatismo» –de derecha y de izquierda– y la «esclerosis» de los gobiernos paternalistas. Se atrevieron a plantear las semejanzas entre las políticas keynesianas y el totalitarismo nazi/comunista; declararon imposible la planificación liberal, pues toda planificación era en esencia coactiva y conducía a la dictadura; y comenzaron a cuestionar, como innecesariamente caros y promotores de vagancia, el subsidio de paro, la sanidad universal o la educación subvencionada. En unos años, popularizaron una actitud contraria a la intervención gubernamental. Y frente a la «solidaridad», palabra talismán del mundo socialdemócrata, alzaron el «individualismo» como barrera mágica que protegía contra todos los males.
Esta explicación para el cambio de actitud de los setenta parece débil. ¿Bastan los escritos de unos cuantos intelectuales temerosos del totalitarismo para convencer a las sociedades occidentales de que abandonen un modelo económico que está reportándoles tantos beneficios? ¿No habría otras circunstancias, económicas sobre todo, que forzaron aquel cambio? Judt reconoce que el coste de las políticas sociales era muy alto y que el baby boom anunciaba insostenibles pensiones futuras, pero no dedica mayor atención a la economía. En política, sí, señala que en los años sesenta desapareció aquella unión, que parecía eterna, entre una clase trabajadora sindicalizada y disciplinada y unos partidos socialistas cuyo objetivo declarado era la igualdad social. El antiguo proletariado pasó a convertirse en clase media, trabajadores de cuello blanco que hicieron suyas las quejas contra los altos impuestos y contra algunas garantías sociales creadas en tiempos más duros y que habían dado lugar a abusos.
Desde el punto de vista cultural, observa que el Estado del bienestar se había construido en sociedades pequeñas, como las escandinavas o flamencas, y, en todo caso, muy homogéneas. Su paternalismo era un tanto gremial, premoderno, incluso egoísta. Al recibir estos países, en los años setenta y ochenta, flujos migratorios muy fuertes, la ecuación étnica o religiosa se alteró de manera radical y afloró el malestar, en nombre de la identidad cultural, que enfrentaba a los locales, los «de siempre», contra los nuevos, los «extranjeros». En ello se apoyaron unos emergentes partidos de extrema derecha, partidarios de la erección de muros. Todo lo cual se vio reforzado, en épocas más recientes, por el miedo, ingrediente clave en las democracias del siglo XXI. Miedo no sólo a la inmigración y al terrorismo, sino también a la crisis económica, al paro, a la globalización, a un mundo en cambio constante, impredecible, fuera de todo control. La estabilidad de la Guerra Fría desapareció con la caída de los comunismos. Y el miedo ha nutrido los nacionalismos, las guerras preventivas, la reducción de libertades so pretexto de protección a la ciudadanía, el extremismo de los que protestan y la acumulación de poder de los que gobiernan. Es el miedo que explotan Sarah Palin o Jean-Marie Le Pen.
En 1989, al derrumbarse el comunismo, en lugar de plantearse, como en 1945, la resolución de los problemas que lo habían causado, las democracias liberales optaron por aplaudir y felicitarse. Era «el fin de la historia»: a partir de aquel momento, sólo quedaban un modelo económico (el capitalismo) y uno político (la democracia liberal). Bush padre prometió un «nuevo orden mundial», que implicaría una paz basada en el multilateralismo. Pero no lo intentó en serio. Estallaron guerras en lo que antes se llamó Yugoslavia y se instalaron regímenes autoritarios en los Estados nacidos de la antigua Unión Soviética. A todo lo cual acompañó un gran vacío ideológico por parte de la izquierda; y por parte de todos los creyentes en el progreso, porque el socialismo era la última versión de la visión progresista de la historia. Ya en Posguerra había analizado Judt el proceso de desaparición de las «narrativas maestras» de Europa: el cristianismo, la grandeza nacional, el materialismo dialéctico. Y es que, aunque pocas personas inteligentes siguieran creyendo en el comunismo como fórmula política después de 1956 y 1968, seguía suponiéndose que alguna forma de socialismo sucedería al capitalismo. Con el colapso del comunismo se esfumó la referencia de la izquierda mundial. Incluso los socialdemócratas quedaron huérfanos, olvidaron su lógica original y han ido, desde entonces, a remolque del pensamiento liberal individualista.
Los propios jóvenes inteligentes e inquietos del mundo actual, esos alumnos que tanto preocupaban a Judt, ya no creen posible, al revés que los jóvenes de los sesenta, cambiar radicalmente la sociedad a través de la acción política. Los más generosos prestan su tiempo y sus esfuerzos a ONG, y la mayoría organiza su vida para ganar dinero. En cuanto a los políticos, los Clinton, Blair o Sarkozy, que nacieron, como el propio Judt, con el baby boom, han abandonado las ambiciones doctrinales de sus predecesores y no parecen tener principios, modelo de sociedad ni sentido de la responsabilidad moral. Son políticos light, que no transmiten convicción ni autoridad. No creen en la posibilidad de cambiar el mundo, sólo se proponen hacer carrera, dentro de sus partidos y en el gobierno. Nada que ver con los Churchill, Roosevelt, Brandt, Einaudi y tantos otros. Políticamente, la nuestra es una «sociedad de pigmeos», sentencia Judt.
A estas alturas del libro, como puede verse, el enfoque normativo va ganando terreno al descriptivo y analítico que dominaba sus primeros capítulos y va asemejándose a un ejercicio de nostalgia de una persona de edad. Judt denuncia una y otra vez a esta sociedad que ha abandonado los viejos debates sobre la legitimidad o la justicia de las medidas políticas y que considera natural que la gente sea egoísta, admirando a los triunfadores simplemente por haber triunfado: «Hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material», resume, en el mismo tono sermoneador.
En un terreno más analítico, explica cómo las sociedades actuales, producto de las políticas neoliberales en boga desde comienzos de los ochenta, han generado mayor riqueza privada que nunca, pero también una creciente desigualdad y muy escasa movilidad social. Asociados con ello, han crecido el desempleo, la criminalidad, el consumo de drogas, la población carcelaria, la mortalidad infantil, la obesidad, los trastornos mentales o los embarazos de adolescentes. Unas correlaciones estadísticas que Judt presenta, muy discutiblemente, como relaciones de causa-efecto. A la vez, siguiendo la senda británica y norteamericana, se ha generalizado el desprestigio del sector público y el desmantelamiento del Estado del bienestar. Reina de nuevo la moral victoriana: sólo debe prestarse ayuda pública a los necesitados cuando no hay otro recurso y, aun así, conviene que lo vivan como una marca humillante, porque los seres humanos sólo trabajan y son útiles a sus semejantes si sienten la amenaza de la necesidad.
Esta sociedad neoliberal cosecha, según Judt, fracasos sin fin. El culto a lo privado, a la regulación mínima, al dinero fácil, es el que ha acabado llevando a las hipotecas basura y la crisis actual. En cuanto a las políticas sociales, de ningún modo pueden plantearse sólo en términos de coste. Los mercados se atienen a criterios comerciales, pero hay bienes que los seres humanos valoran y no se pueden cuantificar: la justicia, la dignidad, el bienestar, las relaciones sociales sin tensiones. Lo cual cuesta dinero, sin duda; pero hay que lograrlo. El Estado tiene unas obligaciones morales de las que no puede desentenderse. Hay muchos servicios públicos, como correos, redes ferroviarias, cárceles o residencias para jubilados, que no pueden ser privatizados. Porque hacerlo significa no sólo empequeñecer el Estado sino desmantelar la sociedad, convertirla en un océano de individuos privados, en guerra de todos contra todos, lo que a la larga abre el camino a los totalitarismos. Tampoco es cierto, además, que las políticas neoliberales reduzcan el tamaño del Estado; reducen, sí, sus funciones económicas, pero aumentan las represivas o militares. Y la privatización de empresas públicas no rentables (pero que cubren servicios vitales) no disminuye el gasto público, porque los inversores sólo compran bienes públicos ineficientes si el Estado garantiza su no exposición al riesgo: es decir, que las nuevas compañías privadas que proporcionan servicios esenciales acaban obligadas a confiar en la regulación y la subvención pública. Es una economía mixta de la peor especie, falla Judt de nuevo.
La única «gran historia» que permanece hoy, la única gran empresa utópica aún en marcha, es, para él, la Unión Europea. Como cosmopolita y socialdemócrata que es, se identifica con Europa, aunque haya vivido en sus últimos años en Estados Unidos. Y le preocupa la sensación, dominante según él entre los europeos actuales, de que la Unión no pueda ampliarse más. Lo cual es grave, porque, al negar el acceso a otros países, especialmente a Turquía, se envía el mensaje implícito de que existe un límite no escrito para el número de musulmanes que pueden caber en Europa. Se disfraza como problema económico un obstáculo cultural. No es que la Unión Europea no pueda admitir más pobres, sino que no quiere musulmanes, lo que la convertirá en una comunidad cerrada, cristiana de facto, aunque no lo sea formalmente.
A Europa le pasa, en cierto modo, lo que a sus políticos: que carece del lenguaje adecuado. La fórmula europea era la socialdemocracia, pero nadie encuentra hoy los argumentos para defenderla. Todo el comportamiento humano parece explicarse en términos de «elección racional» y «eficiencia», sin permitir referencias al altruismo, la abnegación, los valores, las metas colectivas. Sin embargo, hay conductas de gran importancia económica, como pagar impuestos, que sólo pueden entenderse sobre una base de confianza en nuestros conciudadanos: confianza en que los demás también van a pagar; en que los que recaudan usarán bien ese dinero; en que nuestros hijos se beneficiarán de los servicios que estamos costeando. Si no hubiera confianza, los propios mercados no funcionarían. El capitalismo no podría sobrevivir a partir de un comportamiento generalizadamente cínico o economicista.
Lo que Judt propone es, pues, un cambio de discurso, lo cual choca de nuevo como una solución insuficiente. La «nueva narración moral», o nueva retórica política, no podría, según él, basarse ya en la religión, que cada vez interesa a menos personas. Tampoco en el cambio revolucionario, pues estamos convencidos de que las revoluciones han reportado más sufrimiento que ventajas. Pero no tiene por qué haber desaparecido –dice– la fe en un cambio social pacífico, evolutivo, hacia una sociedad más igualitaria, o basado en una tecnología respetuosa con el medio ambiente. Si queremos atraer a otros, necesitamos un lenguaje de fines, no de medios. No basta con ofrecer más eficacia o más abundancia: hay que ofrecer valores, fines «buenos», y no pensar sólo en costes económicos, sino también en los costes sociales, culturales, medioambientales, estéticos. El principio o fin moral más alto, más digno de defensa, es la reducción de la desigualdad, madre de la envidia, del resentimiento, del fracaso, de la falta de confianza entre los ciudadanos. Es igualmente preciso combatir y eliminar el clima de temor. Tras un período excepcionalmente largo de paz y estabilidad política, Occidente no debe dejarse seducir por las sirenas y arrojar por la borda al sector público en nombre de la fe en los mercados. Fueron unas instituciones estatales fuertes las que, en el pasado, crearon la sociedad del bienestar y el clima de seguridad que hizo posible la modernización europea. No se debe renunciar a ellas.
El libro, como habrán detectado, termina con consejos y apelaciones morales, en un tono de wishful thinking muy distinto al de su comienzo, más analítico y descriptivo. Y es fácil no estar de acuerdo con algunos de sus diagnósticos. Se pregunta uno, por ejemplo, si la valoración de los últimos treinta años no es demasiado negativa. No todo ha sido aumento de la desigualdad, consumo de drogas o embarazos de adolescentes. Otros fenómenos nada insignificantes podrían consignarse en términos más favorables: la extensión de la democracia, los derechos de los homosexuales, la denuncia y persecución de las violaciones más notorias de los derechos humanos, el creciente papel de la mujer en la esfera pública occidental y la conciencia de la misoginia dominante en otras culturas, o el cerco mediático y judicial a la pedofilia clerical protegida por el Vaticano.
Tony Judt, en resumen, será recordado más como historiador que como ensayista político. Pero, aunque este no sea su mejor libro, son admirables en él, como en todos los suyos, la claridad, el orden mental, la capacidad pedagógica y, sobre todo, la pasión por la escritura, por la necesidad de dejar testimonio. Ésta la demostró mejor que nunca durante su última enfermedad, cuando dedicó su fuerza declinante a dictar aquellos emocionantes artículos con sus recuerdos de infancia y juventud. En este caso, lo que presenta es su apasionado, y a la vez razonado, testamento político. Explica y defiende sus posiciones, como intelectual honesto que era, y obliga a reflexionar. Y no sobre un tema menor, sino sobre las grandes cuestiones actuales, sobre las que inevitablemente continuará el debate en los próximos años.
01/03/2011
https://www.revistadelibros.com/articulos/algo-va-mal-de-tony-judt-un-ensayo-politico-sobre-socialdemocracia
DESCARGAR EL LIBRO COMPLETO AQUÍ: