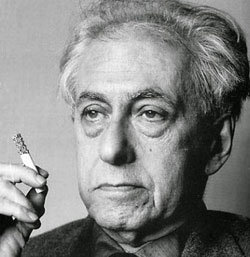por Ana María Vara – Experta en el impacto cultural y social de las tecnologías, señala cómo las plataformas -no ya sólo las redes- están debilitando las fronteras entre el ámbito estatal, el privado y la sociedad civil
Es vivaz, accesible, y tiene un afilado sentido del humor. En los entretiempos de la ronda de entrevistas responde a los pretendidos reproches de su intérprete sobre cómo traducir el término “connectedness” (¿conectividad? ¿conectación?) con una réplica provocadora: “¡Espero que los intérpretes no estén sindicalizados!” También se divierte recordando los años que vivió en California, cuando las resonancias masculinas de su apodo le traían complicaciones. Johanna Francisca Theodora Maria o, como decidió para abreviar, José Van Dijck llegó a Buenos Aires invitada por la Fundación OSDE y generó un pequeño revuelo.
Hay cierta urgencia por entender los cambios que traen las nuevas tecnologías; una ansiedad mitad entusiasmo, mitad preocupación. Los periodistas traían en las manos su último libro, La cultura de la conectividad (Siglo XXI), que traza una historia de las redes sociales. Pero Van Dijck ya está trabajando en otros dos. Graduada de la Universidad de Utrecht y de la de California en San Diego, enseña en la Universidad de Ámsterdam, donde fue decana de la Facultad de Humanidades. En 2015 fue elegida presidenta de la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias. Su inglés perfecto y la perspectiva global de sus trabajos la muestran cosmopolita. Pero sus reflexiones sobre lo público y la importancia de la sociedad civil dejan en evidencia sus raíces europeas y, sobre todo, holandesas.
¿Qué tiene que ver la literatura comparada, área en la que hizo su doctorado, con el estudio de los medios?
Aunque no lo parezca, están muy relacionados. Muchas herramientas de interpretación que se usan en los estudios literarios sirven para entender los debates públicos. En los años ochenta, cuando hice el doctorado, estaba interesada en cómo las tecnologías nos cambian la vida. Quizás recuerde el impacto del nacimiento del primer bebé de probeta, el de Louise Brown en 1978, y las reacciones indignadas, la polémica que causó. Pero apenas unos años después, en 1985, la fertilización in vitro ya formaba parte del sistema de salud en Holanda. Me interesó comprender cómo los medios crean historias que cambian nuestra vida. Además, la literatura está muy cerca de las noticias; mientras analizaba este debate, encontré que los periodistas citaban obras como Frankenstein o Un mundo feliz. De alguna manera, sigo trabajando en eso: en tratar de entender cómo los medios de comunicación cambian nuestra vida. No sólo a través de los relatos, sino también por sus características técnicas.
Aunque no lo parezca, están muy relacionados. Muchas herramientas de interpretación que se usan en los estudios literarios sirven para entender los debates públicos. En los años ochenta, cuando hice el doctorado, estaba interesada en cómo las tecnologías nos cambian la vida. Quizás recuerde el impacto del nacimiento del primer bebé de probeta, el de Louise Brown en 1978, y las reacciones indignadas, la polémica que causó. Pero apenas unos años después, en 1985, la fertilización in vitro ya formaba parte del sistema de salud en Holanda. Me interesó comprender cómo los medios crean historias que cambian nuestra vida. Además, la literatura está muy cerca de las noticias; mientras analizaba este debate, encontré que los periodistas citaban obras como Frankenstein o Un mundo feliz. De alguna manera, sigo trabajando en eso: en tratar de entender cómo los medios de comunicación cambian nuestra vida. No sólo a través de los relatos, sino también por sus características técnicas.
¿Las tecnologías cambian nuestra vida?
Sí, claro. Las tecnologías tienen dos caras. Por un lado, nos dan capacidades, nos permiten hacer cosas impensadas: conocer amigos a distancia, visitar un mundo que no conocemos, comprar por Internet. Podemos iniciar un movimiento de protesta usando Facebook o Twitter. Pero también damos poder a las tecnologías. En el momento en que decidimos usarlas, les otorgamos en parte el control para dar forma a nuestra vida, para configurarla. Aunque siempre pensamos en cómo creamos tecnologías que cambian el mundo, a mí me interesa más la pregunta contraria: cómo las tecnologías que creamos nos cambian, nos afectan a nosotros. Es esta reciprocidad, esta influencia mutua lo que cuenta, aquello de lo que debemos ser conscientes.
Su último libro se apoya en una gran investigación. Traza el origen de las más importantes redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia.
Me llevó unos cinco años de trabajo. Pero el verdadero problema fue que mi objeto de investigación cambiaba continuamente. Algunos días me despertaba pensando que todo lo que había escrito el día anterior lo tenía que tirar por la ventana. Incluso cuando el libro ya estaba terminado. Entregué el manuscrito en 2012 y fue publicado en marzo de 2013. Apenas una semana después Facebook compró Instagram, compró WhatsApp y el ecosistema completo había cambiado otra vez.
Un trabajo de hacer y deshacer…
Sí, pero en determinado momento decidí que mi contribución iba a ser no tanto lo fáctico como una metodología. Desarrollé lo que llamo el análisis de plataformas. Porque todos estos sistemas son más que sitios de Internet. Lo que propongo es un análisis por capas, para ir haciendo visible cómo se conforman estas plataformas que atraviesan el mundo real y el virtual. Me apoyo en teorizaciones de Bruno Latour, su teoría del actor-red, que da buenas herramientas para pensar las tecnologías, y en la mirada sociopolítica de Manuel Castells.
También hizo una tarea interdisciplinaria.
Y ahora más. Estoy terminando un nuevo libro, que tengo que entregar a fines de agosto, en el que la colaboración con otras áreas es más intensa. Trabajo con abogados, economistas, expertos en informática. Hablé mucho con quienes trabajan con datos. Yo los necesito y ellos dicen que me necesitan a mí, porque quieren entender las implicancias normativas de lo que hacen. La interdisciplina es un punto de pasaje obligado; en estos temas ya no podemos trabajar solos.
Cuénteme más del nuevo libro.
Es una secuela del anterior, como si fuera “La cultura de la conectividad 4.0”. Se va a llamar The Platform Society (La sociedad plataforma). ¿Qué pasó en los cinco años que van de uno a otro? La sociedad se vio inundada por este fenómeno. Ya no son sólo las redes sociales. Estas plataformas han pasado a ocupar un lugar central en todos los sectores de la sociedad. Si pensamos en la escuela, vemos que Google tiene unas siete u ocho plataformas que están mediando entre nuestros hijos y sus actividades en el aula. Es lo mismo en salud, transporte, alojamiento, compras. También las finanzas, que se ven transformadas con tecnologías como el dinero virtual, bitcoin.
¿El dato de Oxfam sobre que apenas ocho magnates concentran la misma riqueza que la mitad de la población mundial tiene alguna relación con todo esto?
Bueno, su pregunta requiere un nuevo libro, un tercero, para el que ya estoy haciendo investigaciones. Es un interrogante enorme. Me disculpo porque no voy a poder satisfacer su curiosidad por completo. En términos políticos, estamos moviéndonos hacia un mundo en el que muchos bienes están en las manos de apenas un puñado de personas. Es la imagen en espejo de lo que ocurre con el mundo de la información, en el que los datos son el nuevo dinero, el nuevo oro. Y los datos están, básicamente, en las manos de cinco grandes compañías: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Google, por supuesto, se llama ahora Alphabet. Tienen entre el 80 y el 90 por ciento de todos los datos que generamos.
Bueno, su pregunta requiere un nuevo libro, un tercero, para el que ya estoy haciendo investigaciones. Es un interrogante enorme. Me disculpo porque no voy a poder satisfacer su curiosidad por completo. En términos políticos, estamos moviéndonos hacia un mundo en el que muchos bienes están en las manos de apenas un puñado de personas. Es la imagen en espejo de lo que ocurre con el mundo de la información, en el que los datos son el nuevo dinero, el nuevo oro. Y los datos están, básicamente, en las manos de cinco grandes compañías: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Google, por supuesto, se llama ahora Alphabet. Tienen entre el 80 y el 90 por ciento de todos los datos que generamos.
¿Y dominan en muchos rubros?
En casi todos. En publicidad, por ejemplo, Google y Facebook juntas se quedan con el 85 por ciento del dinero. Si pensamos en las búsquedas por Internet, tengo números de Holanda que creo son representativos: el 90 por ciento de las búsquedas se hacen con Google. Lo que significa que todos los datos que generamos van a sus manos. En lo personal, trato de usar otros buscadores, como Bing o DuckDuckGo, que no conserva los datos. Pero mi decisión no hace mella en el sistema. Lo que estamos viendo es que cinco empresas controlan todos los datos que generamos como usuarios. Y los datos son increíblemente importantes a la hora de tener influencia y poder sobre la vida de las personas.
Son gigantes que, en cierto modo, elegimos.
Lo que vemos es que, cuanto más grandes son, cuanto más abarcan, más útiles nos resultan estas plataformas. Eso es lo que resulta más frustrante: con nuestros datos pueden darnos un mejor servicio. Y de este modo, se quedan con más datos y con más control sobre nosotros.
Es casi escalofriante.
Pero eso no es todo. Porque lo que acabo de describir es el ecosistema con base en Estados Unidos. Pero hay otro: el chino. Hay unas cuatro o cinco compañías que dominan el ecosistema de plataformas en China. Juntos, estos dos ecosistemas controlan prácticamente todo el tráfico online del mundo. Y son como las imágenes en espejo uno del otro. El sistema norteamericano está en manos de empresas, mientras que el chino es controlado por el Estado, en la medida en que el Estado controla a las empresas que controlan a las personas.
Un mundo bipolar, otra vez.
Lo más interesante para mí es cómo se parecen estos dos sistemas. Uno, el chino, es capitalismo de Estado, mientras el norteamericano es un Estado capitalista. Pero ¿por qué se parecen tanto? Una de las razones es que usan los mismos recursos, los mismos mecanismos sociopolíticos. Un ejemplo: los mecanismos “de reputación”. Si una persona usa un auto de Über, puede calificar el servicio de 1 a 5 con un simple clic. En las plataformas chinas es posible hacer lo mismo. Y si algo o alguien recibe buenas calificaciones de este tipo, queda en buena situación frente al Estado, que puede tener en cuenta esa información para tomar decisiones sobre el alojamiento o el trabajo de las personas involucradas. El mismo mecanismo se usa con diferentes fines políticos, pero ambos están incrustados en la arquitectura de las plataformas y son semejantes. Y definen el modo en que las podemos usar.
¿Es posible controlar este sistema, regularlo?
Yo estoy a favor de dar a los ciudadanos y a la sociedad civil en general un papel más importante. Que puedan tener más control sobre los datos que generan y sobre las plataformas. De eso también me estoy ocupando: de ver cómo la sociedad civil puede recuperar el control sobre lo que está pasando. Europa tiene una historia de instituciones independientes bastante fuertes: diarios y escuelas independientes, agencias de noticias con un sentido de servicio público, universidades que no se sostienen con dinero de las empresas. En Holanda los servicios de noticias estaban, hasta hace poco, directamente financiados por los ciudadanos, que ponían dinero de su bolsillo para sostenerlos.
¿Cree que de ese modo se podría limitar el poder de estos gigantes?
Es importante conservar esas instituciones y fortalecerlas. Lo mismo con el sistema de salud o con la política: que conserven un sentido de lo público y no dependan de fuentes financieras que puedan limitar su independencia. Creo profundamente en la sociedad civil como un actor que puede dar apoyo a sus instituciones, de manera que se mantengan a distancia del gobierno y de las empresas.
Es importante conservar esas instituciones y fortalecerlas. Lo mismo con el sistema de salud o con la política: que conserven un sentido de lo público y no dependan de fuentes financieras que puedan limitar su independencia. Creo profundamente en la sociedad civil como un actor que puede dar apoyo a sus instituciones, de manera que se mantengan a distancia del gobierno y de las empresas.
La sociedad civil como un tercer actor que debe jugar un papel en estos cambios.
Me parece importante mantener un equilibrio entre el gobierno, las empresas y las instituciones de la sociedad civil. Hay que trabajar en el medio y facilitar la colaboración entre estos tres grandes actores. Lo que estamos viendo ahora, sin embargo, no es así: hoy, un puñado de empresas han alterado ese equilibrio. Volviendo a su pregunta sobre los ocho magnates: esto se puede explicar en términos de dinero o en términos de datos. Pero es más o menos lo mismo. Porque los datos hoy son como el dinero.
La idea de lo público aparece en sus palabras de manera muy destacada. Pero algunas personas podrían objetar que si algo es público, en realidad, está controlado por el Estado.
Creo que parte de la dificultad de pensar qué es hoy lo público tiene que ver con que los límites entre las distintas esferas de la vida social se han hecho más lábiles. Muchas de estas plataformas se presentan como públicas y sin fines de lucro. Por ejemplo, hay una app que permite cargar los datos denuestro estado de salud, algo muy útil para los diabéticos, que tienen que controlar sus niveles de azúcar en sangre. Esos datos van a una institución presuntamente sin fines de lucro, pero que forma parte del ecosistema de Apple. De modo que Apple termina teniendo control sobre esos datos. Lo que se ve ahora son categorías híbridas, ya no encontramos divisiones tajantes. De manera que su pregunta es, en parte, mi propia pregunta: ¿por qué ya no es tan fácil distinguir lo público de lo privado, lo estatal de la sociedad civil? Y creo que en esto tiene que ver mucho la hibridización de las esferas que es el resultado de la acción de estas plataformas.
Biografía
José Van Dijck nació en 1960 en Boxtel, Holanda. Es investigadora en nuevos medios, tecnología y sociedad, profesora en la Universidad de Ámsterdam, donde fue decana de la Facultad de Humanidades. En 2015 fue elegida presidenta de la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias. En español se publicó su libro La cultura de la conectividad (Siglo XXI).
Por qué la entrevistamos
Porque con sus investigaciones contribuye a una mirada original sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas
Publicado originalmente en La Nación (Argentina), 9 de julio 2017, aquí…
Porque con sus investigaciones contribuye a una mirada original sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas
Publicado originalmente en La Nación (Argentina), 9 de julio 2017, aquí…